

Explotó. Dentro de aquella casa no se había escuchado nada. Simulaba un día «normal», de esos donde pensamos (in)conscientemente tener el control de lo cotidiano, de lo efímero. Y aseguramos, sin dar margen a la duda, que «en media hora estará de regreso, que pasará luego al colegio a buscar a su hija con la buena noticia de decirle que lo han contratado o que ha ido de visita a La Habana a ver la cúpula dorada del Capitolio».
Pero la calma es floja y frente a cualquier acto fortuito cede y nos termina ahuyentando como víctimas, sus propias víctimas. A fin de cuentas, todos, con torpeza, caemos en la trampa de imaginar que quizás sea la última vez.
El humo se expandió a igual velocidad que sus miles de interpretaciones en las redes sociales. El tufo a miedo, a muerte, a desgracia, se coló con el desesperante sonido de quien no escucha el grito de la impaciencia.
Minutos antes el Saratoga acababa de explotar. En ráfaga, vimos a un hotel sostener la terraza con los escombros de sus pisos anteriores, a un auto rozar el techo con sus gomas, a una escuela lanzar sus estudiantes de un tirón al fondo de sus aulas, a un cuadro vilipendiarse en la sala contigua al desastre, y a muchos gritar: «Ha sido una bomba».
Las llamadas se congestionaron, y tan pronto supe de la existencia de esa mancha negra que desprendía mi ciudad, como la chimenea de una fábrica en pleno récord de producción, le perdí el rastro. Eran las 11:40 a.m. del seis de mayo de 2022 y alguien preparaba el almuerzo pensando en que, para esa hora, serían dos a la mesa.
Mientras el continuo ir y venir de las sirenas propagaba la pólvora en el ambiente, yo salía de casa, pues antes, un abrazo casi unísono al toque de la puerta me hizo sentir a salvo, como mismo a aquellos que aún no conocían la desgracia o como a los prófugos del azar que piensan siempre haber ganado la guerra.
El escenario bélico quedó establecido por unas líneas amarillas y, digan lo que digan, por más que intente elaborar una frase sin corromperme a causa del maldito estado de alarma, afuera cundió el pánico. El Prado habanero se convirtió en vía segura para dejar de fondo el desastre y, a contracorriente, éramos dos locos intentando llegar a él.

A destiempo
Toda la ciudad, de pronto, se volvió gritos desesperados y rumores que sacudían la estirpe más superficial de la duda. Qué efímeros somos cuando se hace pedazos cualquier sorbo de vida, cuando sin razón alguna se detienen las lógicas y, de voz en voz, va penetrando el murmullo como «verdad» absoluta que aterra.
¡Explotó el Saratoga! así, a secas repetían aquel viernes en las calles de la vieja Habana, pasadas las 12 del mediodía. La gente no suele divagar mucho mientras acecha el peligro. Ni siquiera guardan prudencia ante un posible margen de error. Sueltan todo lo que saben, sin reserva alguna, por si acaso.

Cerca del Paseo del Prado o por la calle Agramonte los vecinos exclamaban, caminando a prisa, lo que ya casi todos sabíamos: ¡Explotó! ¡Explotó como una bomba! Da igual desde dónde los miráramos, cada rostro acuñaba su vista levitante en busca de los suyos, temerosa y, a la vez, ávidas de conocer por qué tanto absurdo sepultaba bajo escombros la piel.
Por suerte, transgredir los límites esta vez no fue el mayor problema. La ilusión tronchada para unos cuantos inocentes — sin saber las cifras — nos hizo un nudo en la garganta y obligó a hablar a base de tres palabras: heridos, muertos y desaparecidos.
Era la incertidumbre dominando entre el morbo de quienes habitan el éxtasis de los flashes y redes, por un lado, y la sensatez acertada de otros por revivir, a fin de cuentas, parte de la esperanza hecha trizas durante escasos segundos. El tiempo como unidad de medida demostraba ser fino, tercamente brusco, aplastante.
Tal vez deba respirar aún profundo por los caprichos del azar. Pero no, la suerte es otra mierda que nos inventamos en ocasiones para huir de la fatalidad, como si al final no fuéramos seres tan provisionales (atemporales). Justo 25 minutos antes de la explosión había pasado frente al icónico hotel habanero. Y no recuerdo haber detallado el Saratoga por última vez, ni siquiera haberlo observado en ese tránsito rutinario.
Una hora y media después estábamos estos dos escribidores, como tantos otros colegas, delante del mismo edificio, pero en esta ocasión hecho trizas, en medio de la polvareda, siendo zarandeados por la única verdad: el desastre y el drama humano.
«Averigüen, coño, averígüenme para dónde están mandando a los sobrevivientes. ¿Quiénes son?», nos pedía aquella muchacha rubia y fornida, en los mismos bancos del Parque de la Fraternidad donde cada mañana, mujeres con estilo gitano, se aventuran a leer las cartas.
Su esposo trabajaba cada dos días en el hotel y, esa jornada de viernes, le tocó laborar. Ella siguió allí esperando breves minutos, aferrándose a cualquier pista en momentos de tanta dispersión noticiosa, mientras los bomberos penetraban las primeras barreras de escombros en las inmediaciones de Prado y la calle Dragones.
Todavía conservamos aquel pequeño papel arrugado del parte inicial. Tres fallecidos y 11 desaparecidos confirmaban entonces las autoridades a la prensa. Cuán lejos nos encontraríamos todos de la verdad. Pero esa, precisamente, fue la única información de peso que le pudimos brindar a aquella mujer sin consuelo y, sobre todo, a la madre de dos niños que desesperaba luego de esa terrible fuga de gas, que terminó siendo la fuga mezquina de 47 vidas.
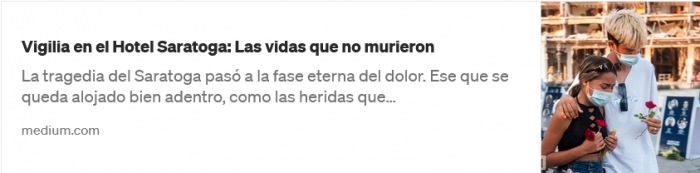
Eran historias que se repitieron y multiplicaron. Un número final frío, absurdo e incomprensible. Sin embargo, nunca perdimos la fe en encontrar sobrevivientes en aquellos primeros instantes. Incluso, cuando las labores de búsqueda se concentraron bajo los pedruscos que sepultaban el sótano del hotel, y las dudas comenzaron a inquietarnos, aún ahí, prevalecía la esperanza.
Para los bomberos y el personal de la Cruz Roja fue un trabajo detallado, milimétrico, tenso, desde el momento inicial. Una segunda explosión estuvo en riesgo de suceder con la pipa de gas que abastecía el Saratoga, atrapada entre los escombros. Debajo había cuerpos, cuerpos sin vida. Cual tablero de ajedrez, los bomberos tardaron horas para enfriar y mover con grúas el pesado vehículo. Una, dos, tres víctimas, sacaron luego del lugar.
No se cómo, ni por qué llegué hasta el último piso de la escuela primaria Concepción Arenal, frente al Saratoga. Apenas la calle Dragones los divide. Ya la pipa no estaba, como tampoco las ventanas y cristales de las aulas cercanas arrasados por la onda expansiva. Desde allí el desastre se notaba mayor. Podía imaginar perfectamente el desorden y los gritos escaleras abajo.
«Vi a mis niños volar de las sillas, junto a sus libros y mochilas», nos dijo en ese momento la maestra de sexto grado Yudelkis Barredo. Ella se aferró entonces al abrazo a sus alumnos como ser protector, como instinto de sobrevida, hasta que los propios bomberos, escasos minutos después, guiaron a salvo, a todos, hacia la sede del Capitolio de La Habana.
En realidad, el seis de mayo de 2022 fue un día largo, muy largo. Tal vez, de los más duros que recordemos. Las cifras finales todavía duelen a un año del desastre y, quizá por ello, cada mirada hoy, alrededor del Saratoga, sea tan penetrante. Allí, en Prado y esquina Dragones, el silencio sigue siendo imperturbable.


Comenta aquí